Miguel Ale: “Hay infinidad de sensaciones que el lenguaje no es apto para explicar”
- Diego Maenza
- 17 jun 2020
- 7 Min. de lectura

Miguel Ale es poseedor de una personalidad creativa multifacética. Músico y escritor, Miguel también ha explorado los caminos de la pintura. Este creador argentino se encuentra promoviendo su más reciente novela: Huellas de sangre entre la hierba, de la cual hablamos en esta entrevista. Escritor de poesía y narrativa, Ale prefiere manejar sus obras por cuenta propia, y de esta manera ha publicado y difundido varios de sus libros. Contacté con Miguel a inicios de junio. Este es el resultado de nuestra amena conversación.
Eres escritor y también cantautor. Cómo compaginas estas dos facetas.
Tomo al arte como una unidad monolítica, pero por sobre todo como una expresión visible de la idealización humana de la libertad. La libertad, con las limitaciones que le van imponiendo las vivencias a través de las inhibiciones sociales, parte de lo más libérrimo del ser que es el pensamiento. Los hechos concretos no llegan a reflejar ni una mínima parte aceptable de lo que se piensa, porque lo imaginado tiende siempre a superar las posibilidades con las que uno cuenta. Es el precio que el humano paga por poseer el discutible privilegio de la inteligencia. Pero como nuestra mente es un volcán de permanente actividad, una caldera en constante ebullición, ante un siempre amenazante deterioro catastrófico hay algunas pocas, poquísimas salidas. Válvulas por las que se puede hallar cierta descompresión. Una de ellas es el arte. La otra podría ser la locura. En ocasiones funcionan asociadas. Los resultados son manifestaciones inútiles, que solo pueden servir para el ocio. Nadie puede discutir que un poema es igual de importante que un neumático, por ejemplo. Hablo de utilidad en la práctica. Sin embargo, detrás de las dos construcciones hay un trabajo, un esfuerzo, a veces hasta agotador. El caso es que esa ambulancia pudo cambiar su rueda pinchada, reanudar la marcha y llegar a tiempo para salvarle la vida a la persona que conducían. Pero, ¿y el poema?, nos preguntaremos. El poema no sirve para nada. Solo que hay algo que lo hace poderoso. Poder también que puede detentar una canción, una actuación, la contemplación de una pintura. Y ese poder está cimentado por los sentidos. Esas manifestaciones extravagantes e inexplicables como nuestra procedencia, que emanan del arte, entraron por los ojos de cada ser, o por los oídos, y si alguien careciera de estos sentidos igual llegarían al núcleo de los sentimientos mediante la textura, el olfato o vibraciones diversas. Pero llegarían porque nada las detiene. Porque parecería ser que la vida, mientras el corazón late, es eso, sensaciones, todo el tiempo y en toda diversidad; hasta en lo que se sueña al dormir. Este absurdo del arte es un combustible que pone en marcha la vida y a partir de esas premisas se elabora todo lo material. Neumáticos incluidos. Dicho esto, para algunos como yo que buscan expresarse para no explotar, pueden hallar el escape en la literatura, en mi caso primero en el canto, casi al unísono al aprender a hablar y, en algunas épocas con la pintura. Como verás, bastante insondable todo.
¿Cuáles son tus referentes a la hora de escribir? ¿A qué tradición te adhieres?
A ninguna. Después de leer cientos, talvez miles de libros y materiales impresos, pienso que cada obra inaugura un estilo, es nueva y única. El hijo puede parecerse al padre, al abuelo o a ambos. Pero no es ninguno de ellos.
Tu novela El caricaturista conserva un vuelo existencial. ¿Cómo nació y cuál fue su desarrollo?
Es un historial de recuerdos de hechos que nunca ocurrieron. O sí, pero narrados con un sentido onírico y, según me han acotado, mordaz, que hace que todo sea singular. He pensado bastante en esto y mi única sospecha es que lo irónico ha sido un recurso inconsciente para aplacar la tristeza que me ha producido escribirlo en todo su desarrollo. Muchos lectores me han preguntado si es o tiene algo de autobiográfico. Y la verdad es que no. El protagonista es opuesto a mí en casi todo. Pero puede que haya algún hilo invisible que nos une y aún no he descubierto. Porque me produce cierta nostalgia y hasta melancolía releer alguna página o con solo pensarla. A casi todos mis libros los he escrito en poco tiempo; meses. Este en cambio me llevó unos dos años. Creo también que habrá influido la época en que viajaba bastante por el mundo. Los detalles geográficos de las historias fueron para mí lugares conocidos.
En La canción del cautivo haces acopio de las premisas de la novela histórica. ¿En qué medida es necesario apegarse a los hechos del pasado histórico con exactitud y cuánto de libertad posee el escritor para configurar la narración?
Una novela histórica posee la libertad que por imposición le está vedada a un libro de historia o un ensayo. La ficción usualmente toma fechas, enclaves geográficos, hechos memorables y hasta personajes centrales, pero a partir de eso se mueve a su antojo. Incluso de manera atemporal y anacrónica. He leído por ahí de una entrevista entre Freud y Kafka con un diálogo muy interesante, cuando en realidad nunca se conocieron. También en la ópera-rock Evita, la protagonista se entrevista con el Che Guevara. Hecho imposible por diferencia de años. Sin embargo nadie señaló esto como un defecto sino como la apelación a un recurso; en este caso estrictamente comercial. La canción del cautivo transcurre en gran parte en un pueblo ficticio. Y descontando hechos y protagonistas, todo el entorno geográfico y personajes históricos son reales.
En Buscando la noche que perdimos apelas a una tradición romántica. ¿Cuál fue la necesidad de encaminar la historia hacia ese ritmo?
La idea me llegó como la de cualquier otro libro. No tuve una determinación de escribir una historia enteramente romántica. Además creo que no lo es. Es más bien una indagación sobre posiciones y convicciones sobre una disparidad de sentimientos. Personalmente no tengo definiciones convincentes, mucho menos categóricas, sobre que es el amor de pareja. Y eso que he tenido una vida sentimental como casi todo el mundo y llevo muchos años de matrimonio. Pero todo lo que he leído y conversado sobre el tema, modo definiciones, no me convence. Hay infinidad de sensaciones que el lenguaje no es apto para explicar. Pero sí posee facultades para brindarle al lector, mediante el poder de la palabra, apoyo para afianzar tendencias instintivas, ordenar ideas y canalizar sus sensaciones. Un ejemplo de lo que digo me lo dio interiorizarme en la opinión de expertos sobre la existencia y validez del llamado “amor a primera vista”. Tema que desnuda muchos vericuetos psicológicos de las relaciones sentimentales de pareja. Y también ciertas complejidades que muchos subestiman en la literatura, hasta caer en cuenta que quien más, quien menos, lleva algo de eso y puede que hasta pesado, en la mochila de su historia personal. Una lectora de Nueva Zelanda, que ya había leído libros de mi autoría, me confesó que esta novela no parecía haber sido escrita por mí. Le aseguré que sí. Tiempo después se volvió a comunicar y me contó que releyéndome, también había encontrado pasajes románticos y hasta eróticos en otros libros que nunca calificaría como románticos. El caricaturista, por ejemplo. Yo no tengo reparos en decir que Ana Karenina, que comenzó apareciendo por entregas en un folletín ruso del siglo XIX, es en esencia una novela romántica. Lo mismo que Madame Bovary. Insisto, primero la calidad, después el género.

Tu narrativa se acopla con facilidad a diversos registros. ¿Qué opinión tienes acerca de los géneros, entendidos como lo histórico, lo romántico, lo policial?
Como lector nunca tuve preferencias por los géneros. Soy de una ciudad pequeña en medio de la interminable pampa argentina, por lo tanto, en materia de libros, encargábamos lo que se podía, llegaba lo que a los distribuidores se les antojaba y siempre recurríamos a la biblioteca local. Por lo tanto leía de todo. A la hora de escribir, el resultado fue algo parecido. Comencé con poesía hasta animarme a redactar relatos breves. Esto me llevó a valorar los libros en general por su calidad y no por géneros determinados. O no tanto. Por ejemplo, no he sido muy devoto de la Ciencia ficción pero reconozco haber leído libros maravillosos. Quedé impactado con Ray Bradbury, más tarde con Stanislaw Lem, Samuel Delany y algún otro. Me encanta Anne Rice y creo que jamás escribiría sobre el tema que la popularizó. Y así Borges, Cortázar y Juan Marsé. En definitiva, me gustan los buenos libros más allá de los géneros. Pero es bueno reconocer que tanto la literatura como la música, ya sea por conducción mediática o estrecha formación de base, está llena de snobs.
Y precisamente, hablando de los géneros, te encuentras promoviendo tu última novela Huellas de sangre entre la hierba. ¿Puedes hablarnos más de esta?
Sí, claro. Puede calificarse como un thriller. Incluso como novela negra. Hay crímenes, tiroteos, ciertas alusiones futuristas y hasta romance. Pero todo con un halo permanente de tragedia. Diría que casi como se vive en el mundo actual. Delincuencia urbana, amenazas entre potencias internacionales, pandemias, racismo intolerante, contaminación y destrucción planetaria, pobreza extrema, ostentaciones groseras, represión, descontroles inducidos maquillados de libertades y derechos, manipulación. La historia se sitúa en Estados Unidos y en la actualidad. Pero como toda novela policial, la acción gira en torno al rol imprescindible del factor humano.
Manejas un modelo independiente con respecto a tu trabajo. ¿Qué experiencias positivas conservas en torno a la difusión de tu obra, y cuáles han sido los momentos menos gratos?
El negocio editorial viene experimentando un cambio radical. En algunos se está dando en procesos paulatinos y en otros ya se ha concretado. En la música, por ejemplo, las tiendas de discos han desaparecido y las librerías, indefectiblemente, seguirán el mismo camino. Quedarán algunas como salas de museo para la posteridad. Los nostálgicos están llorando y las camadas jóvenes no entienden por qué. Las antiguas editoriales también lo harán al ver cortados sus abusos monopólicos. Personalmente no me prestaré más a sus juegos. Eso sí, los lectores seguirán. Y eso es lo auspicioso.
¿Qué autores contemporáneos recomiendas?
Es que casi no leo autores contemporáneos. Y de un par que he leído en los últimos años no me parecen adecuados como para que los recomiende. ¡No he tenido suerte en las elecciones! Para salir del paso mencionaré a la española Almudena Grandes y a un controvertido pero interesante personaje francés, llamado Michel Houellebecq.
¿Y clásicos?
Podría mencionar a varios. Obedeciendo a mi corazón de niño, a Salgari, a Stevenson. Ahora para deslumbrarse con la maestría narrativa de hacer de una anécdota intrascendente una historia deslumbrante, tipo Crimen y castigo, donde simplemente un perturbado quiere matar a una vieja usurera, frecuentar a los rusos, empezando por Dostoievski. Y para todo el que desee aprender a escribir con todo el arte que cada quien pueda dar, aprender a leer con independencia para entender el mensaje del autor y a su vez elaborar una interpretación propia sin culpa; en definitiva, estudiar y gozar el arte de contar y transmitir, recomiendo a Balzac, Cervantes, Faulkner, Tolstoi, Céline, solo por citar algunos célebres.
Ha sido un gusto, Miguel.
Gracias, igualmente.
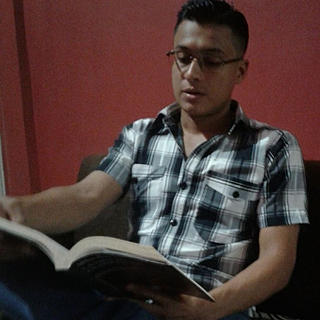











Comments