Freddy Ayala Plazarte: “El metal no podría ser lo que es sin el fundamento del arte”
- Diego Maenza
- 20 feb 2020
- 11 Min. de lectura

Freddy Ayala Plazarte se desempeña como profesor de la Universidad Central del Ecuador. Es Licenciado en Comunicación Social (UCE), Magister en Artes y Estudios Visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-Ecuador), y Doctorando en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: Mi padre en las rieles de Sumpa (2011); Nomenclatura del Internado (Mar Abierto-Manta, 2012); Rebeliones al filo de una sinfonía (Línea primitiva, Buenos Aires-2015, Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade); Con un manuscrito en el horizonte (La Caída, 2016, Segundo Premio Bienal Nacional de Poesía Juegos Florales, 2011); Almanaque encontrado en una noche fría (Finalista del XV Concurso de poesía en la Universidad Autónoma de Madrid, 2016). Sus estudios e investigaciones de culturas musicales sobre la Música Extrema (heavy metal), le han llevado a festivales europeos como el Wacken Open Air, en Schleswig-Holstein, Alemania, y el Metal Brutal Assault, en Jaroměř, República Checa. Forma parte de la Sociedad Imaginaria de la Universidad Cienciasófica de América Latina, fundada por el escritor, matemático y filósofo peruano Enrique Verástegui.
Su más reciente trabajo es Una estridencia en el abismo de la luz. Conexiones entre el arte occidental y el metal extremo (Universidad Laica/Tinta Ácida, 2019), un ensayo que explora, luego de una profunda investigación, los contornos sociales, filosóficos y artísticos del metal.
A inicios de 2020 mantuvimos una interesante charla acerca de esta publicación. Este es el resultado.
La escritura de tu libro no ha sido únicamente un acto intelectual puro. También ha devenido en un proceso experiencial, al haber participado continuamente en festivales de música de metal y haber recorrido diversos parajes en la necesidad de tu investigación para preparar el libro. Háblanos de estas experiencias.
El libro salió como un desprendimiento de los estudios de musicología que estuve realizando en la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo un periodo de clases y viviendo allá una etapa de la investigación que comprendió cerca de dos años. En ese tiempo estuve yendo a festivales que, como verás, constan en el libro, y que se realizaban en Alemania, República Checa, Dinamarca. Vivir esas experiencias de los conciertos fue interesante debido a toda la configuración sonora, la estridencia y toda la imaginería que se expresa a través de las estructuras, la organización, el hecho de estar en contacto con otros públicos, y observar desde otro punto de vista el metal, un poco diferente a lo que se mira acá. Por una parte eso, y por otra parte también se había juntado mi trabajo etnográfico de viajar hacia Noruega y Rumanía, y de alguna manera, estos dos momentos, tanto de estar en festivales como de estar recorriendo paisajes de estos países, alimentó la posibilidad de que pudiera vincular con el arte. Como mi trabajado en docencia es dentro del arte, estaba muy inquieto por visitar galerías, por tratar de estudiar más de cerca el arte occidental, que desde acá lo veía de lejos. Fue una suma de momentos, de escenarios, de lugares, que contribuyeron para preparar el libro y para relacionar la música con el arte occidental.

¿En este contexto, hasta qué punto resultaría legítima una visión apartada del modo de vida metalero y una perspectiva integral que intenta comprometerse personalmente con las lógicas que pretende analizar?
En efecto, la idea es construir una mirada integral sobre la música y particularmente sobre el metal extremo, que es uno de los estilos de la música popular que no es entendido y contextualizado como corresponde, reducido muchas veces a una cuestión urbana marginal, sin valoración artística, a veces vista como perteneciente a un sector juvenil, es decir, más limitada al cliché de ser joven y estar escuchando música por rebeldía. Contrariamente a eso, en el libro pretendo construir otra visión, una perspectiva integradora en la que no hay que mirar la música o la imagen de un metalero por fuera de ese sistema de vida, sino como parte de ese proceso social y cultural, pero sobre todo cargado o referenciado en ciertas lógicas de la Historia de la Mitología. Y por eso creo que el tema del arte es importante para reintegrar ciertas diferencias, que el metal de alguna manera tiene muchos nexos con relatos históricos, mitológicos, sociales, culturales, bélicos, y esa es una de las mayores virtudes, porque es una de las músicas populares que ha logrado fusionarse con diferentes relatos y sonoridades. De ahí que pienso que esta asignatura debería ser vista desde un aspecto más integral y no clasificada solo como música urbana, porque compromete muchos espacios de la vida social y cultural.
Una estridencia en el abismo de la luz fue coeditado entre la editorial Tinta Ácida y Ediciones Uleam, que es la editorial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Qué implica que desde la Academia se reconozcan, valoren y promuevan estos estudios?

En cuanto a la publicación, es interesante decir que el trabajo no iba a ser publicado, es decir que en principio no pensaba en que estos textos integraran el corpus de la tesis, pese a haber sido escritos rigurosamente. Tuvieron su tiempo de dedicación para escritura e investigación. Pensaba que esto no iba a entrar dentro de la tesis. Fue una suerte de buscar un espacio por fuera de los tiempos en los que he estado viajando, estudiando, escribiendo o enseñando en la universidad. Por fuera de eso traté de ver si podía transformarlo en un libro, y empecé a trabajarlo por mi cuenta, recuerdo que invertí mucho más tiempo de lo que me llevó incluso escribirlo. No sabía si el libro iba a publicarse ni con qué editorial. Porque, sabes, en Ecuador es muy difícil encontrar editoriales para este tipo de temas y ni siquiera existe una línea editorial o existen catálogos de libros que se escriban sobre rock ecuatoriano, sobre metal ecuatoriano, sobre investigaciones, excepto los que algunos aficionados han hecho por su cuenta. Entonces, frente a esa adversidad cultural que existe pensaba que no iba salir el libro, y fue también difícil contactar, saber con quién podría salir. En todo caso, un poco gracias a la amistad que mantengo con Alexis Cuzme se abrió la posibilidad de publicar con Tinta Ácida, pero posteriormente sucedió que el manuscrito había llegado a manos de la Editorial Universitaria de la Universidad Laica (Eloy Alfaro de Manabí) y se logró avalar, es decir, se logró hacer parte de su catálogo y hacer constar como una publicación académica que tiene lectura de pares, algo que para mí fue importante porque la Academia tiene que caracterizarse no solo por institucionalizar cierto tipo de relatos sino también buscar la manera de que la música entre a formar parte de ese corpus porque de lo contrario no podremos ser visibilizados o mapeados en otras latitudes, ya que hay una Academia bien fuerte internacionalmente sobre el metal en Europa, Estados Unidos, Inglaterra, que estudia el metal extremo y que por acá no la conocemos. Es un fenómeno que se estudia y se analiza. Creo que es importante que la Universidad haya dado ese paso, y podría convertirse en uno de los caminos que se abren para que otras voces se sigan sumando en un sentido académico de publicaciones sobre el metal.
Nos llevamos la impresión de que hasta la fecha no existe un consenso de reconocimiento a nivel intelectual y académico del heavy metal, y que ha sido infravalorado entre los pensadores y estudiosos de la cultura. ¿Es válida esta impresión?
Sí han existido académicos del heavy metal. Se habla desde los años ochenta y noventa. Walser, Harris, Silvia Martínez, Weinstein. Hay una corriente de autores que ha estudiado y llevado una valoración académica, y que ha tratado de estudiar las relaciones culturales, sociales, políticas, comparando con la cultura occidental, con la masificación de muchas tendencias, y cuáles han sido los aportes a la juventud, porque se trata de entender que el metal se convierte en una forma de interpretar el mundo, tu realidad y tu tiempo, y que no solo es un gusto. Entonces hay que entender si es un fenómeno extramusical. Sí han existido estudiosos que han topado el tema. Armando Silva hablaba del rock en los años setenta en América Latina. El rock como esa llegada novedosa y prohibida por los gobiernos. Nosotros, regionalmente o internamente, no tenemos ese referente. Ese sería el problema. Internacionalmente la Academia anglosajona, europea, sí tiene una cierta intelectualidad sobre el black metal, el heavy metal, y conozco muchos estudios que se han hecho. El problema es que nosotros no tenemos una cierta filiación por la literatura que se escriba sobre el metal en el sentido académico. No interesa mucho eso, todo está volcado hacia el consumo de la música, el gusto, las nuevas bandas, y nos olvidamos de esa otra parte que es la construcción de los sentidos, el nivel de significación, la importancia histórica del metal dentro de una sociedad. Parece que esas cuestiones hacen que nos enceguezcamos, y acá hay pocas personas leyendo libros con nivel académico sobre el metal. Hay una especie de sesgo cultural que no nos ha permitido entrar más hacia el campo de estudiar la música y darle esa valoración académica, o respetar los estudios académicos sobre música, porque hay personas que no aceptan el hecho de que el metal sea estudiado. Lo cual es absurdo, si tú piensas que ya hay una Academia como de veinte años en Europa y Estados Unidos referente al metal y que gracias a ella se ha dado a conocer y uno puede analizar el fenómeno y no solo quedarse en el nivel hedonista.
No faltan los detractores que imputan al heavy metal un carácter misógino, a pesar de que como bien dejas claro en el libro, los protagonistas de este arte pugnen por encarnar otra forma de masculinidad o una representación feminizada de la rudeza. ¿Existe una lógica que explique por qué el metal es un movimiento predominantemente masculino?
La masculinidad es un tema muy recurrente en el metal extremo. Históricamente es el varón el que domina la mayor parte de escenas. Traté el caso de Manowar porque me permitió contrarrestar ese exhibicionismo que sucedió hacia los años ochenta, cuando empezó esta reflexión del cuerpo, empezó la idea de retornar sobre el cuerpo a través de la contracultura, la emancipación del cuerpo. Pero ¿qué sucede dentro del metal? Termina en ciertos momentos siendo obscena la representación, demasiado exhibicionista, lacerante. Por una parte el metal hace metáforas para parodiar la guerra a través del cuerpo. Lo cual es interesante, saber que juegas con un humor negro, corporal, y que a partir de eso cuestionas al mismo sistema. El problema está por el otro lado, la excesiva masificación de imágenes masculinizantes del metal que reproducen valores bélicos. Muchos de los músicos terminan siendo los ídolos y los héroes que están en la tarima y que de alguna manera como fan terminas reproduciendo inconscientemente esa heroicidad que caracterizaba a la masculinidad occidental desde el ámbito patriarcal. Por un lado se enfrenta esa problemática, por otro lado, la mayor parte del metal está hecha por varones blancos. Y esto se lo ha dicho en estudios. Desde Leipzig hubo el obrero blanco joven que empezó a adherirse al metal, porque el metal empezó así, con blancos jóvenes que estaban en los bares que terminaban de trabajar e iban en la noche a practicar, o iban a ver las bandas, y se fue gestando el hábito del heavy metal. Esto sucedía en Inglaterra, en los años setenta. Sin embargo, la escena fue creciendo y los subestilos evolucionando, y la mayoría adoptaron ciertas personificaciones masculinas, masculinizantes, y muchas representaciones donde hubo ciertas obscenidades del cuerpo femenino, una especie de objetualización, de abuso del poder y autoridad a nombre de una masculinidad disfrazada de resistencia o de underground. Y eso es lo cuestionable del metal, porque hay muchos registros en donde se puede ver que existen privilegios sobre la masculinidad de los varones. Muchas bandas son solo de varones. La mayor parte de bandas de los ochenta de metal mostraban una autoridad corporal muy agresiva, muy obscena y eso también se lo vuelve a reproducir en el black metal de una manera más extrema. Es un tema del que se merece analizar hasta qué punto uno puede corroborar esa masculinidad o ser crítico, yéndonos un poco más allá del aspecto musical. Pero tú no puedes separar la relación cuerpo-música, cuerpo-instrumentos, y ahí se manifiesta también el género.

Desde el otro extremo, el imaginario colectivo popular tiende a asociar la música de metal extremo con rituales satánicos o ritos ocultistas. ¿Por qué este fenómeno?
Cabría decir que en nuestra cultura ecuatoriana es mucho más factible que se relacione satanismo con música, porque aquí han existido muchos escándalos políticos en torno a esto, mucha lucha social, y muchos líderes políticos que en algún momento vilipendiaron la música, confundieron, no supieron ni siquiera contextualizar para criticarla, lo hicieron de una manera nefasta, y ante el escarnio, los medios de comunicación contribuyeron. Ese desconocimiento de muchos contextos, de dónde provenía la música y sus iconografías, generó un estigma, y más bien permitió reafirmar que el rock es satánico. En Ecuador hay revistas, hay reportajes de periódicos, donde uno puede darse cuenta y tener evidencias de la forma en la que trataban la música, frente a un sistema de vida muy moralizante que preponderaban los medios, y eso se lo puede demostrar, e incluso en mi estudio lo estoy desarrollando.

En ese cliché sobre los rituales satanistas y ocultitas, existe toda una discusión desde los años ochenta. En Estados Unidos había bandas que estaban enfrentando juicios por muchachas que se habían suicidado. Sus padres estaban tratando de buscar explicaciones y como encontraron discos, empezaron a creer que el heavy metal era la música del diablo. Satanás es un personaje de la cultura occidental que ayudó a entender la racionalidad, frente al idealismo del mundo judeocristiano. Basta decir que Mozart, Stravinski y otros compositores de la música clásica tenían ciertas apologías dedicadas a Satanás. Y es una figura interesante porque ha estado presente en todos los momentos de la cultura occidental, desde el mundo griego, desde el dios Pan, desde el uso de la música relacionado a lo demoniaco, que era un tema de la música medieval. Ya en el siglo XX, cuando entra en el metal extremo, ya serían las formas más evolucionadas: el Satanás mefistofélico, el Satanás bíblico, el Satanás faustiano, etcétera. Nosotros podemos encontrar en muchos momentos de la pintura y de la literatura sus representaciones. Y lo que hace la música es utilizarlo como una fuerza de poder, una fuerza de oposición a lo cristiano. Pero confundir una relación de rituales satánicos con música de alguna manera ha perjudicado que se entienda en otros contextos, que más bien tienen que ver con cuestiones medievales, con relatos históricos, con momentos de tensión para las jerarquías. Satanás pone en cuestionamiento todos estos modelos. Y el metal lo usa como un modelo de fuerza y poder. Hay bandas que han polemizado por realizar rituales, pero yo te diría que esas son cuestiones muy aisladas. En realidad funcionaban como una imagen social de poder, Una forma en que los grupos marginales socializaban con el satanismo era más bien una forma de aislarte de la sociedad y juntarte en minorías y reivindicarte. Entonces funciona como eso. Como parte de la cultura popular de los años ochenta, como una nueva filosofía a partir de Anton LaVey. El fenómeno musical Satanás-música, Satanás-sonido, ya es una cuestión mitológica más que moderna.
En tu libro indagas sobre la conexión entre ciertos subgéneros del heavy metal y las manifestaciones pictóricas de lo grotesco en la Historia del arte. ¿Podemos decir que el metal moderno también bebe de estas filosofías y estéticas?
El metal bebe de muchas filosofías, literaturas, narrativas, tanto románticas, grotescas, monstruosas, desde la época medieval hasta la época romántica; por ejemplo, hay cuestiones del barroco, religiosas, mundanas, bosquianas (el Bosco es otro de las influencias que ha inspirado al metal). Y pienso que el metal no podría ser lo que es sin el fundamento de la Historia del Arte, o sin el fundamento del Arte, o sin el fundamento romántico, de la naturaleza, de las máquinas, de la industrialización. Es desde ahí de donde parte su enunciación iconográfica y luego la traslada a una cuestión rebelde, pero en realidad tiene una dimensión estética muy alta. Para el metal es muy importante la imagen y el aspecto estético. Te podría decir que es el membrete, o la marca desde la cual se muestra.
¿Consideras que tu obra abre camino para quitar el estigma que pesa sobre la música de metal, tanto en estratos académicos e intelectuales, como en la cultura popular?
Es posible que el libro que he trabajado quiera tener una intención de abrir miradas para ver la música, y no solo para la gente que esté relacionada al rock y al metal, sino creo que en general, tanto en el sentido académico como en el sentido social, cultural: qué es lo que más promocionan los medios de comunicación, qué es lo que les interesa sacar. Te enfrentas un poco a esas diversidades, a los públicos, a las instituciones que a veces se cierran, a que no es un tema muy conocido y que no todas las personas abren su mente un poco para conocer. Entonces, creo que desde ese punto de vista es difícil, pero si alguna manera tú te acercas e indagas en los contenidos te vas a dar cuenta de que hay mucha familiaridad con cosas que has estado viviendo o que están en tu entorno, y creo que esa es una de las cosas que hago. Podría decir que trato de aportar para construir una mirada diversa sobre la forma de entender la música.
Gracias, Freddy, por tu tiempo.
Un gusto, Diego.
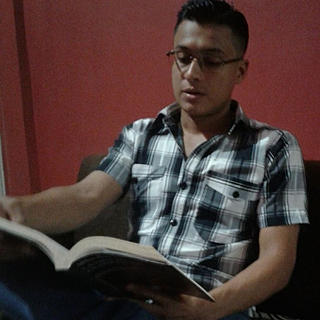











Comentarios