Cartografía de los sumisos
- Diego Maenza
- 31 ago 2018
- 7 Min. de lectura
Kundera, al hablar de las novelas de Hermann Broch, aseguraba que el novelista había descubierto un territorio desconocido de la existencia. Kundera bautiza esta particularidad como posibilidades de la existencia, y agrega que en literatura de imaginación si estas posibilidades se transforman o no en realidad resulta secundario.
Algo de esto ocurre en la trilogía de Broch titulada Los sonámbulos, en la cual el autor indaga en una sociedad adormecida antes y durante la primera contienda mundial, y la evolución de dicha sociedad, en algunos casos sin percatarse, sonámbula, hacia nuevos valores. En un sentido más abierto, esto también ocurre en Sumisión, novela de Michel Houellebecq.
Abordo aquí el debate: la realidad no necesariamente debe prevalecer en una obra literaria, sobre todo en aquellas que pese a no intentar convertirse en un trasunto de la verdad, con la aparente evasión, se aventuran a mostrar de manera más segura esa misma realidad que muchas otras obras que, con menor o nulo éxito, pretenden hacerlo.
Sumisión nos acerca la historia de François, un Meursault de nuevo cuño que debido a su inercia existencial se deja arrastrar, en algunos momentos no sin un poco de cierta pérfida complacencia, por el fatalismo de los mecanismos históricos, y en este caso, por las seducciones materiales y metafísicas del islam: todo apunta a que nuestro personaje derivará hacia la poligamia y se dejará arrastrar por el ideario islámico, embaucado también por las comodidades que brinda el elevado beneficio monetario que ofrecen los monarcas del mundo árabe a los intelectuales que poco a poco se someten y se convierten a la religión de Mahoma.
Pero el asunto va más allá del plano material. Incluso se podría rastrear cierta hambre espiritual por parte de François, profesor de literatura de una prestigiosa universidad francesa, cuya vida monótona y de relaciones grises, consagrada entre otras cosas al estudio de la vida y obra de Joris-Karl Huysmans, lo sume en un estado de frivolidad ante los demás. Y es precisamente ese tono de voz apático el que narra la novela, a ratos con indolencia, con un aticismo ácido, demasiado amargo y negro para llamarlo ironía, pero también con momentos cargados de una prudencia filosófica que derriba cualquier intencionalidad de simpleza.
La propuesta literaria de la que se parte parece fantástica, pero el engaño narrativo propio de un buen novelista se impone. Una sociedad moderna que sucumbe a los valores del islam de forma tan pasiva, parecería inconcebible, pero esa es la premisa de la fábula que le permite al novelista evidenciar un espectro muy amplio de consecuencias sociales, culturales e ideológicas.
Ante la decadencia del catolicismo en el mundo occidental y del estancamiento del humanismo secular, es el islam moderado el que toma el relevo para presentarse ante la sociedad como una tercera vía que ha llegado para conciliar paulatinamente los postulados espirituales con las transformaciones sociales.
Mohammed Ben Abbes es el carismático político encargado de liderar esta empresa, y su partido, la Hermandad Musulmana, sorprende a la democracia de Francia al derrotar a las desgastadas opciones de izquierda y posicionarse como segunda fuerza política para enfrentar a Marine Le Pen, a quien finalmente, luego de sellar alianzas de manera astuta, le gana la presidencia. Pero no nos equivoquemos, Mohammed Ben Abbes no es un radical: es un nacionalista francés, llegado de las filas del islam, sí, pero un ciudadano francés al fin y al cabo. Como principal autoridad del país se encarga de proteger la soberanía, y no tiene ningún empacho, en un momento dado, en humillar públicamente a un príncipe saudí. Político astuto y habilidoso al cerrar pactos a izquierda y derecha, con laicos y católicos, Mohammed Ben Abbes es el portador de un proyecto político ambicioso que prescinde de los fundamentalistas y cuyo antecedente inspirador es el imperio romano: pretende forjar una superpotencia con sólidas bases islámicas.
En este contexto es indispensable el pensamiento de un teórico como Robert Rediger, intelectual que asume la rectoría de la Sorbona. Rediger, en un muy difundido libro de su autoría, ha mostrado las bondades de la religión de Alá, presentadas con el revestimiento filosófico de Nietzsche y con la máscara de la selección natural, mediante la cual justifica el ejercicio de la poligamia como un mandato de la naturaleza. En su obra expone, entre otras cosas, el creacionismo desde la perspectiva de sus dogmas, y Rediger vendría a ser algo así como el William Lane Craig del islam.
Consignadas las impresiones sobre los personajes, podríamos pasar a constatar los tres planos sobre los cuales se configura la novela. El plano íntimo, por el cual conocemos que François mantiene una relación, con más bajos que altos, con una ex alumna llamada Myriam, muchacha que debido a su ascendencia judía, dadas las circunstancias, debe emigrar a Israel, sin que por ello nuestro protagonista irrumpa su estado de dejadez que lo impulsará a visitar constantemente a prostitutas. El plano literario, mediante el cual se cartografía la obra y vida de Huysmans y que se diluye a lo largo y ancho de la novela. Y el plano político, dominado por la presencia del gobierno musulmán de Ben Abbes, que surge como telón de fondo.
Al nuevo presidente de Francia poco le importa el aspecto económico; de hecho, abraza el distributismo como modelo estructurador de la economía, que como teoría funciona a favor de las corrientes de izquierda y en la práctica no se diferencia de las políticas de libre mercado; más bien, el interés del nuevo gobierno se centra en la educación: que los niños puedan beneficiarse de la enseñanza de la fe y que los pedagogos, que imparten arte y ciencia, practiquen la religión de la media luna.
Las medidas de la nueva administración para reconfigurar el modelo cultural son graduales. Se reduce drásticamente el presupuesto para educación pública, y se permite que los centros de enseñanza privados, vendidos a los dólares de las petromonarquías, abanderen el lujo de apadrinar mediante exorbitantes sueldos a los docentes más prestigiosos, que se convierten al mahometismo.
Se moldea el Estado para que patrocine un modelo de sociedad en el cual sean beneficiadas las comunidades que tienen mayor índice de reproducción biológica, pues serán éstas las que perpetuarán la religión y respetarán las creencias que, trasmitidas de padres a hijos, se custodian como sagradas, consolidando la supervivencia de dichas doctrinas.
El matrimonio republicano, en apariencia, no muta, se sigue manteniendo, pero sólo en apariencia, porque el matrimonio musulmán de carácter polígamo da lugar a derechos civiles, y este es el engarce para implementar la poligamia.
Se otorgan grandes subsidios familiares a cambio de que las mujeres abandonen el mercado laboral y se dediquen a los quehaceres domésticos y al cuidado de los niños. En las calles, las minifaldas son cambiadas por pantalones y blusas de mangas largas.
Las temáticas de carácter filosófico se sienten en los discursos esgrimidos en defensa de la familia, alegatos de fuerte carácter patriarcal y basados en las tres religiones del Libro. Las tesis de la novela se centran en la organización familiar y disertan acerca de las familias convencionales retratadas en las obras de Huysmans, pasando por las hipótesis del retorno a las familias por conveniencia esbozadas por un joven teórico, hasta llegar a las familias polígamas, el sexo libre y la prostitución.
Desde luego, pese al sometimiento progresivo de la sociedad francesa, las voces críticas emergen, primero de forma aislada en boca de Michel Onfray, y luego en diversas protestas que al parecer son acalladas rápidamente, pues se relega su importancia en el discurso narrativo de la novela, y se las tilda de superficiales frente al profundo cambio de las estructuras culturales.
Harold Bloom ya nos ha sermoneado sobre la importancia de conocer las letras del Corán, y estar preparados para el mundo del mañana. El libro de Houellebecq nos invita a intentar comprender el islam, precisamente para estar advertidos no únicamente de sus extremos, sino también de sus términos medios, porque Huysmans, con su conversión al catolicismo, explica mucho a François y su lenta conversión al islam.
La conversión de un hombre como ejemplo de la transformación de una sociedad; la mutación de una sociedad como ejemplo de la metamorfosis de una individualidad.
Es el islam, sí, pero podría ser cualquier concepción ideológica, laica o religiosa, sagrada o profana, puesta al servicio de una idea de dominación global.
Se podría rastrear fácilmente la hermandad a la que pertenece Sumisión. Planteamientos literarios similares se han abordado tanto en El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, como en La conjura contra América, de Philip Roth, vistos desde el ficticio desbordamiento histórico del nazismo, creaciones con las que la novela del francés guarda mayor parentesco, mucho mayor al que tendría con 1984 o con Un mundo feliz.
No sorprende notar cómo dentro y fuera de Europa la novela de Houellebecq ha generado reacciones disímiles, al haber centrado los análisis en aspectos de naturaleza política. La suscitación de debates ahonda la validez de la obra y su calidad de fábula contemporánea: genera lecturas diversas y eso enriquece una literatura.
El escritor está para exponer, no para adoctrinar; está para fabular, no para calcar la realidad; ni siquiera quienes en sus postulados estéticos se adhieren a la vieja escuela naturalista podrían aseverar tamaño equívoco, porque hasta ellos inventan al cien por ciento.
No le exijan una forzada realidad al novelista. El novelista está para fabular y es ahí, en su capacidad ficcional, donde reside la verdadera dimensión de la verdad, y su talento para, a partir de la extrapolación de una idea, obligarnos a pensar. Sumisión es una prueba de ello.
Precisamente por esto, novelas como Sumisión no son vaticinios ni profecías. Son exploraciones de las posibilidades de la existencia. Y en este caso, al contrario de lo que plantean los apologistas de lo real, la validez de la novela reside en su calidad de obra fallida, en que sus planteamientos sean errados, que se queden únicamente como ficción, que no muten a realidad, y que dentro de algunos lustros nuestros descendientes no tengan el infortunio de decir (como Kundera ha dicho de la sociedad europea: que Broch analizó el sonambulismo de sus ciudadanos a inicios del siglo XX) que Houellebecq cartografió la sumisión con la cual los ciudadanos de Europa empezaron el siglo XXI.
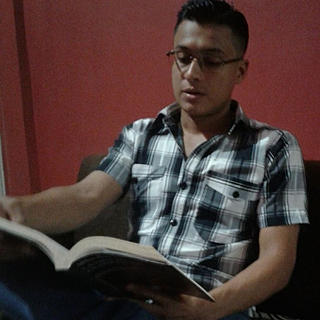














Comments